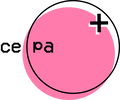|
Por Daniel J. Cortez Abreu. Es médico especializado en atención sanitaria y social de personas con VIH; también ha realizado estudios en antropología social y cultural. Dentro de un sistema vivo los organismos interaccionan entre sí al mismo tiempo que lo hacen con elementos no vivos del entorno. Si reflexionamos sobre la «verdadera naturaleza» de los virus, desde un punto de vista científico, estos definitivamente habitan otro reino que no es el de los seres vivos. Basándonos en los criterios taxonómicos que los clasifican fuera de la vida, ciertamente se reproducen, pero no lo hacen por sí solos, así como tampoco se nutren ni se relacionan plenamente con el medio que habitan. Sin embargo, no se aíslan de ella porque están en constante interacción con organismos y cuerpos que se consideran dotados de vitalidad. En este punto podemos detenernos y abonar la conversación que se transcribe más adelante tomando en cuenta las siguientes interrogantes: ¿Qué pasa cuando las personas con VIH subvierten este argumento y consideran que los virus que les afectan son organismos con vitalidad propia?, ¿qué cambia en la identidad y en los afectos habitando cuerpos infectados?, ¿cómo afecta a la percepción individual y social del virus? y ¿qué relación tiene vivir con VIH y los cambios en nuestra sexualidad? Sobre este campo fértil decidí plantearle otras preguntas más a Lucas J. Núñez Saavedra, (pronombres femeninos y neutrales) es una diseñadora, artista visual, investigadora y activista. Es integrante de JEVIH (Jóvenes y Estudiantes que viven con VIH) organización de personas seropositivas en Chile; también forma parte de J+LAC; y trabaja como Coordinadora de Marketing del Buró de América Latina y el Caribe para AHF (AIDS Healthcare Foundation). Con el propósito de transmitir los afectos, con todas las limitaciones o posibilidades del texto, y de evitar la pretenciosa asepsia con la que generalmente se redactan muchas conversaciones, se incluyen algunos comentarios sobre el tono afectivo en el que se desarrolló nuestra charla. DCA. [Sonriendo] Lucas, muchas gracias por estar. Como punto de partida me parecía importante comentar que cobra relevancia una reflexión mucho más contextual sobre la manera en la que, entre personas con VIH o cuerpos infectos, empezamos a comunicarnos y percibirnos, incluso respecto al entorno. Las metáforas relacionadas con la naturaleza creo que nos hacen más conscientes de esto porque rompen con la noción de otredad y con la dificultad para pensar sobre la importancia de la colectividad. A partir de todo eso, me gustaría saber cómo sientes y cómo entiendes la simbiosis dentro de este marco contextual; y cómo entiendes las emociones en relación con la experiencia de vivir con VIH y ser una persona no binaria. LNS. [Resopla]. Una introducción con preguntas muy sencillas, ¿no? [Se ríe a carcajadas]. Debo comenzar agradeciendo la invitación y esta introducción. Es muy interesante ver hacia atrás, porque ahora me dedico más a la comunicación. Estoy muy interesade en que las personas puedan recibir información de manera más amable, en cambiar la relación que tienen con su sexualidad y, sobre todo, fortalecer la confianza que tienen las personas seropositivas. Siempre me sentí una persona muy sola, incluso antes del diagnóstico del VIH, desde mi propio espacio, como alguien que se está cuestionando su orientación sexual. La soledad me llevó a pensar muchas cosas malas y, aunque sigo teniendo ideaciones suicidas, con el tiempo mi confianza se fortaleció y esas ideas se atenuaron. Eso fue gracias al contacto con otras personas. A partir de ahí siempre me interesó por qué no entendía las emociones que estaban en mi cuerpo durante el contacto con otras personas y en ciertas situaciones. Esa reflexión me ha ayudado un poco a sacarlas de mí, porque la pena, la tristeza, los duelos y las cosas que me pasaron en su momento antes del VIH me anquilosaban mucho el cuerpo. Realmente, me deprimían y no me dejaban funcionar. Esa tensión en la interacción con otras personas, fijándome en cómo me atraía tanto lo que pasaba con sus cuerpos –no sexualmente, sino en el compartir de ciertos dolores–, fue creando cosas. [Su voz se torna seria]. Recuerdo mucho que en la iglesia en la que participaba en mi infancia, yo me hice amiga de Belén. Cuando yo no me aceptaba como una persona «cola», maricón u homosexual, creo que ella sí cachó al toque que era lesbiana. Se generó una relación de complicidad sin muchas palabras, más gestual, que desembocó en algo hermoso que creó un lenguaje común. Al tiempo se suicidó –de hecho, se colgó fuera de la iglesia– y yo quedé muy mal. Después, en el 2018, vino mi diagnóstico del VIH y con ello todo el proceso que para mí fue muy problemático, engorroso y largo. En ese momento una de mis amigas me dijo: «podemos tener mucha empatía contigo como persona [como mujeres heterosexuales cisgénero], pero no hemos vivido lo mismo que tú y necesitas estar rodeada de personas que hayan vivido lo mismo que tú». Entonces me metí en el CEVVIH (ahora JEVIH) y al compartir emociones y dolores se generó una relación simbiótica muy hermosa en la que la suma de muchas partes hacía algo más maravilloso que las partes por sí solas. Era hermoso cómo todo mezclaba y cómo hacíamos nuevas cepas emocionales. Al final, un poco era eso lo que importaba hacer: existía la necesidad de generar otras infecciones, otros organismos que nos permitieran sentir, por un lado, que en algunas personas valía la pena seguir viviendo, y en otras, que podían sostenerse otras narrativas. Eso no podía generarse sin que ocurriera «esa interacción» entre nuestros virus y entre nuestras experiencias. Desde allí la relación entre la simbiosis, la experiencia y las emociones se volvió para mí algo muy importante no porque fuese tangible, sino porque sentía el cambio desde ser una persona sola a una persona que comparte con otras que viven con VIH y que van generando otras narrativas, otros afectos. [Se emociona]. Es heavy pensar en esto último, porque, creo, nunca hemos tenido soluciones concretas, todo ha sido muy intuitivo. Pero lo lindo ha sido todo lo que el trabajo de pares –con personas que han vivido una experiencia similar a la tuya– nos ha permitido fijarnos en otras relaciones no humanas para poder entender lo que pasa, no tanto desde lo racional, sino más bien en lo intuitivo. Creo que también existe algo muy físico –al principio hablaba de cómo ciertas emociones me anquilosaban mucho– y justo estos nuevos afectos me permitieron moverme y hacer otras cosas. Gracias a ese nuevo mecanismo pude seguir, de lo contrario, no hubiese sido posible. DCA. Personalmente, me llama la atención lo que dices respecto a generar nuevas cepas. Creo que la vida después del diagnóstico te lleva a entender el cuerpo y todo lo que ocurre a través de él de manera mucho más mutable. Como comentabas, descubres otras narrativas que, a su vez, también toman el cuerpo y son como prótesis posdiagnóstico. Para mí, el concepto de la mutación alude a cambios que generalmente no tienen una «intención» predestinada. El surgimiento de las cepas –y el funcionamiento de la selección natural– no resulta de un solo mecanismo que lleva a un camino lineal con un destino concreto. Mucha gente lo comprende como una fuerza que actúa bajo la intención de un ser supremo cuando, en realidad, muchos de estos fenómenos ocurren espontáneamente influenciados por el entorno. Entonces, según cambian nuestras condiciones, ocurren ciertas mutaciones. Nosotres también podemos cambiar o mutar, y cuando somos conscientes de las formas en que ese cambio se corporiza… Es alucinante. Siguiendo con esto, me interesa mucho saber cómo ha sido sumergirte en el proceso de identificarte como una persona no binaria. No sé si todo ese proceso de alta mutabilidad de tus emociones y de los cambios que se han dado en estos últimos años a partir del diagnóstico lo ha influenciado. LNS. [Responde de manera muy segura]. Sí, totalmente. Lo de la no binariedad es muy importante porque la abracé como tal justo cuando me diagnosticaron. A partir de ahí pensé: no puedo seguir esperando más, no puedo dejar de ver a esta persona que quiero ser. De hecho, recordé este típico texto que dice La Agrado: «una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma» [se refiere al monólogo que recita el personaje de La Agrado en una escena de Todo sobre mi madre (ALMODÓVAR, 1999)]. Me decía que estaba muy lejos de eso y pensaba «no quiero perder más tiempo, ya es hora». El año pasado [en 2022], en la AIDS Conference de Montreal me encontré con chicos trans que estaban siendo parte del grupo de MPACT y recuerdo mucho a Ted, quien dijo que también aceptó su transición cuando estaba en etapa sida, porque se dio cuenta de que estaba muriendo y pensó: «no me quiero morir sabiendo que no alcancé a ser esa persona que quiero ser». Se pegó mucho la escurrida y dijo «¡basta!». Considero que realmente eso fue muy lindo, porque esa reflexión le permitió que el VIH no se volviera una sentencia de muerte, sino que también fue la oportunidad para generar otra historia. Y a propósito de discusiones más académicas o científicas recuerdo que, en Planeta Simbiótico (1998), Lynn Margulis le pregunta a otro científico sobre si conocía algunos ejemplos de simbiosis. Él le respondía con uno específico sobre una mosca y otro microbio, pero como si fuese algo con poca relevancia, simplemente porque era algo microscópico, y Margulis se sorprendía. [Alza la voz] Entonces es muy heavy cómo nosotres estamos intentando generar otras narrativas a través de esta relación con el VIH, cuando otras personas lo han visto exclusivamente como una sentencia de muerte o algo malo. Pero no, realmente el VIH lo he visto como una oportunidad de poder describir otras cosas y de poder pensarme de otra forma menos clínica, menos higiénica, menos «limpia». A fin de cuentas, sabemos que el sistema médico constantemente lo que intenta es recuperar el cuerpo sano y es como: «¡Yo ya no voy a tener este cuerpo sano que tú tanto quieres! Que tú me coloques esa frustración en realidad no la voy a aceptar ¡Fin!». Ahora se trata de aceptar esta relación simbiótica que tengo con mi virus y, de hecho, hay otro ejemplo muy lindo: un científico que trabaja con algunas amebas que trae desde otra localidad a su país, y cuando las junta con unas autóctonas que venían con un bichito –perdón por mi lenguaje tan poco técnico– este no las mató a todas, sino que algunas sobrevivieron. Observó a las supervivientes durante un tiempo y se dio cuenta de que, si mataba al otro bichito, las amebas morían y viceversa. Después de leer eso me dio mucha nostalgia, porque de verdad dije «ahora me gusta vivir con VIH». No porque sea lindo vivir con VIH, sino porque me ha dado la posibilidad de cambiar la manera sobre la que pienso mi cuerpo y mis relaciones. Sin el VIH no hubiese podido aceptar la no binariedad y no hubiese descubierto cómo dejar de castigarme tanto. Creo que esa fue una de las cosas más importantes en torno a lo no binario. Especialmente desde mi background como una persona evangélica, la culpa siempre ha sido un tema. El VIH mató un poco esa culpa y me dejó hacer otras cosas. DCA. Te has adelantado a muchísimas cosas sobre las que quería indagar [nos reímos]. Cuando has dicho «ya no puedo esperar más tiempo» pensé en la transformación de la percepción temporal luego del diagnóstico y cómo incluso ha afectado tu obra. En la pieza que hiciste para la exposición digital Cero+ de Mueganxs relacionas esa «nueva temporalidad» hermosamente con la medicación. También quiero rescatar la ruptura del paradigma del cuerpo enfermo versus el cuerpo sano, porque creo que lo habitamos simultáneamente. Sin intención de romantizar la experiencia de vivir con el virus, ¿qué ha sido para ti lo positivo tras el diagnóstico? –aprovechando la ironía serológica– [Risas]. LNS. [Hace una pausa y prosigue]. Yo creo que lo principal fue cuando hice la exposición "Maleza en el Jardín", en el Centro Cultural de España, donde hacía una relación sobre cómo éramos maleza –una categoría taxonómica muy poco específica porque siempre está en contraposición a otra cosa–, y en este caso «somos maleza» porque no somos un cuerpo limpio. De hecho, recuerdo el comentario de un amigo respecto al invernadero gigante que montamos y cómo lo entendía como «el jardín de la transición chilena». En Chile ocurre que la historia de las maricas –las «colas»– es bien terrible. Sobre todo, porque después de los ochenta y los noventa, en esa transición de la dictadura a la «democracia», mucha gente autodenominada como «homosexual» y no «cola» como tal no quería juntarse con gente enferma, sino que pretendía encajar en la idea de «progreso»: necesitaban hacer una familia, lograr ciertos objetivos y creerse el cuento de que podían ser personas plenamente normales. De hecho, en su momento, el MOVILH (Movimiento de Integración y Liberación Homosexual) «histórico» rechazaba o no quería relacionarse nada con el sida, porque en la narrativa que estaban armando en función del progreso y de un passing [es decir, de asimilación] con la gente heterosexual no les convenía verse como enfermos, así que no ayudaron en temas de VIH y sida a pesar de que, básicamente, sus amigues estaban muriendo. Pero bueno, la exposición realmente reflejaba mi obsesión con la maleza y a considerarnos como tal; porque se resiste a condiciones poco óptimas y tiene una fisionomía muy particular para sobrevivir a condiciones adversas, entre otras cosas. De hecho, la hierba de San Juan (Hypericum perforatum), que en algún momento se utilizó como tratamiento paliativo que funcionaba durante un tiempo, pero cuyo efecto no se sostenía con el tiempo, me recordaba mucho al relato «Terrorismo botánico» de Severo Sarduy en su libro Pájaros en la playa (1993). Sin entrar en discusiones morales sobre lo problemático que pudo haber sido todo el contexto del sida y de los sidarios en Cuba –creo que son otras cosas sobre las que nos encargaremos en esta conversación–, en la ficción de esa narrativa, en función también de las propias personas que se estaban organizando para poder sobrevivir, cuidarse o entender qué estaba pasando con su cuerpo, lo que me gustaba realmente era que a través de las plantas existía la idea del cuerpo que se transforma. No era la idea del cuerpo que dejaba de ser, sino la del cuerpo que estaba pasando por un cambio, como ocurre siempre. Soltar la idea de cuerpo sano luego del diagnóstico, aceptar la idea del cuerpo mutando y transformándose en otra cosa, no tanto de manera negativa, sino entendiéndolo como una necesidad, me ayudó mucho. Fue uno de los clics más fuertes y fue lindo ver cómo no había perdido mi cuerpo, sino que simplemente cambiaba como cambia con el tiempo, la edad o con el clima. Dejar de satanizar el cambio –porque fue lo que me enseñaron a hacer– realmente me dejó… ¡Te lo juro, no entiendes la obsesión que tuve cuando supe de la planta! [Se ríe]. Porque además del nombre, la estética superhermosa y que sirve para muchísimas cosas, lo que más me gustó fue cómo se utilizó para entender que el cuerpo no iba volver a un punto inicial o «punto cero», sino que podía ir a otros sitios. Necesitaba a alguien que me dijera eso, y en este caso fue una planta [hace un gesto de sorpresa]. ¡Qué bacan fue sentir que nada se había detenido! Lo que me enseñó el VIH fue soltar estas percepciones tan negativas sobre el cambio. DCA. Quiero rescatar esta noción del cuerpo no limpio. Creo que particularmente cuando vives con el VIH se puede percibir el cuerpo como algo no natural, incluso se te despoja de lo humano –aunque parezca irónico viviendo virus de la inmunodeficiencia «humana»–. Cuando vas más allá de lo puro, o lo higiénico, y abrazas el proceso de transformación que conlleva aceptar la propia existencia sin intentar adaptar asimilarte constantemente, habitas el mundo de otro modo. No sé si esto hace la vihda más fácil, pero sí creo que la hace mucho más armónica con nosotres: mucho más simbiótica. Para mí tiene mucha relación con la construcción de un nuevo parentesco que nos permite crear nuevas comunidades no jerárquicas o muy lineales. Las relaciones cambian en muchos sentidos y se vuelven más «rizomáticas», porque ya no es un parentesco originario ni obligatorio –cuestiones que me parece que explica muy lindo Carolina Meloni en Feminismos Fronterizos (2021)–, porque deja de construirse sobre la consustancialidad vinculante en el sentido judeocristiano, es más electivo. Vivir con el VIH no es una situación que precisamente se elige, pero nos lleva a otra realidad. Creo que algunas experiencias queers y desde el VIH escuchan más los afectos y escapan de la institución de la familia nuclear o de la interpretación biologicista que impone la consustancialidad sanguínea en la que generalmente se basa la cisheteronorma occidental. Esa nueva forma de relacionarse, en constante mutación, desde el inicio de la crisis del sida también ha sido tierra fértil. Me gustaría saber en qué sentido se han reconfigurado tus redes de apoyo y de parentesco después del diagnóstico; y aunque ya has esbozado algo, también sería interesante saber si han cambiado de manera destacable estos afectos. LNS. [Adopta una expresión más dubitativa]. Bueno, es una pregunta un poco extraña porque ¿mis afectos respecto a qué?, ¿respecto al virus?, ¿a la relación que tengo conmigo misme o con otras personas que también viven con el virus? Hace tiempo escuché a una persona de Mesa Positiva en Argentina hablar de una genealogía vírica. Y me obsesioné con ese concepto porque apela a la red y a la historia a partir de la cual todas estamos tapiadas en sida, aunque no lo queramos. Todas las relaciones posdiagnóstico están siendo marcadas por lo que significa vivir con VIH y por las distintas comunidades que se han creado desde entonces. Es importante pensar en que si no tomamos en cuenta esas historias y a esas personas que consiguieron y lucharon para que nosotros también estemos ahora teniendo esta conversación, no habría podido tener tampoco estas nuevas relaciones que tuve que escoger por supervivencia. Como dije en un principio, de no haber sido por el CEVVIH creo que no hubiese tenido la oportunidad de mutar la forma en la que me pienso y tomar confianza acerca de las decisiones sobre mi identidad. No podría sentir la misma firmeza, fortaleza y determinación de no haber sido por ese contacto con otras personas con las que compartí mi diagnóstico de la ayuda mutua para trazar, de alguna forma, no una misión en común, pero sí un objetivo y sentirnos bien. Desde allí empecé a sentir una complicidad otra que no era la que tenía con mis amigas –a quienes amo y quienes estuvieron ahí todos los días en el hospital siempre conmigo–, pero definitivamente no es el mismo sabor de la amistad, y no quiere decir que una sea más buena que otra. DCA. Creo que parten de lugares distintos. Así como esa consustancialidad sanguínea que configura nuestras relaciones de parentesco tiene un origen religioso que busca reafirmarse en la genética de forma más «normativa», pienso que el VIH se ha nutrido incluso de otra consustancialidad biológica. Obviamente, es posible rastrear una genealogía a partir de la genómica del virus –todas las personas con VIH compartimos un virus similar aunque con diferentes mutaciones–, pero creo que el hecho de ser conscientes de que estamos marcadas por una herida, por el estigma, genera un espacio distinto, ¿no? LNS. [Responde sin dudar]. Totalmente. Creo que eso responde a otras necesidades afectivas. Como dije anteriormente, esas amigas que en general eran heterosexuales y cisgénero nunca me iban a poder entender de la misma manera porque no estaban pasando o encarnando esa experiencia. Claramente, ese afecto solo podía surgir en la medida que me encontrara con otras personas que estaban pasando por lo mismo que yo. Nace cierta necesidad, que no es una cuestión, a priori, esencialista o que ocurra en todas las historias. Porque también hay gente sin ciertos privilegios –es decir, existe una cuestión de clase, de racialidad, etc.– que hace que surja esta necesidad de tejer, coordinarte, organizarte y estar con otras personas para poder sobrevivir. Con nuestras familias sanguíneas que no aceptan,por un lado, nuestra orientación sexual ni, por otro, nuestra existencia enferma, sin poder además lidiar con todos los sueños que han proyectado en nuestra vida y que se han acabado en el momento en el que decidimos vivir felices [se ríe], es muy importante entender que, en nuestro caso, nosotres tuvimos que cortar esas relaciones y tuvimos que ir en busca de otras personas que nos pudiesen apoyar y que pudiesen hacernos sentir algo. Lo digo en una forma muy amplia. No quiero entenderlo como una espada de doble filo. Pero cuando vives con el VIH, y en el caso de esa intersección entre diferentes formas de vulneración en la vida de una persona, necesitas estar acompañade. ¡No puedes hacerlo sole! No puedes pasar por esta experiencia de fortalecimiento sola. Siendo muy transparente y rescatando todas las experiencias que he vivido con los chicos de CEVVIH, crear otras narrativas de verdad nos salvó la vida. Aparece la oportunidad del contacto con otras personas que permite resolver o mediar esa nueva necesidad, algo muy hermoso. Aunque es contradictorio: a la vez que existe un «mal» también existe una «cura» para la sensación de que todo el mundo está en tu contra. Eso también cambió mucho la manera de relacionarme, que haya aparecido esta complicidad, esta coincidencia como dijiste, esta «elección de parentesco» con otras personas. A pesar de que he ido arrastrando cosas que vienen de mis experiencias anteriores, que a veces se escapan de lo que he ido armando respecto al VIH, realmente han cambiado muchas emociones, incluso sexo-afectivamente, ahora son otras y han mejorado. DCA. Por lo menos en mi caso, antes del diagnóstico… A pesar del trabajo previo y del privilegio de tener una formación profesional sanitaria –con todo el sesgo que supone–, al principio pensé que podía manejarlo solo. Ciertamente, contaba con una red de conocidos que me arroparon, pero que partían de unas condiciones totalmente distintas. Fue gracias a mis pares racializadas, migrantes y periferizadas que pude generar esa complicidad y pensar: «No tienes la obligación de asimilarte, no tienes que tratar o insistir en borrar la herida», sino que se trataba más bien de tocarla, sentirla, dejar que cicatrizara, de aceptar que mi cuerpo ya no iba a ser el mismo. Además, como decías, nunca ha sido el mismo. Creo que cuando uno vive en un cuerpo «infecto» incluso se entiende la carne de forma sustancialmente diferente. LNS. Sí. [Toma una expresión más seria]. Hay algo que a mí me llama mucho la atención que tiene que ver con una imposición a la carne. Cuando aceptas el virus, luego del diagnóstico, ello ya trae consigo muchas cosas: historias, mitos, expectativas, imposiciones, etc., que tú de verdad escribes en tu carne constantemente. Y esas cosas no son tan fáciles de borrar o de intentar cambiar. Es tan heavy esta idea que yo digo que cuando rayamos prospectos [los papeles que vienen con los botes de medicación], en realidad escribimos sobre otras cosas que ya están escritas y utilizamos esos textos para contar una narrativa diferente, pero siempre en relación con la imposición previa. De igual manera es heavy la necesidad de cambiarla. Pero no es una cuestión que podamos hacer solas, no importa cuántos conocimientos tengamos, incluso esos conocimientos que ya están con cierto olor y sabor a medicina, a cuerpo sano, a cuerpo ideal. Sin embargo, eso no es lo que necesitamos, lo que tenemos que hacer es escribir otras cosas en nuestros cuerpos. DCA. Todo esto me transporta a Ochy Curiel y la reflexión que hace sobre el feminismo decolonial, que reclama lo colectivo como algo político –contrario a la prioridad de lo privado del feminismo blanco hegemónico–. Me parece una reflexión que puede desplazarse al ámbito del VIH porque también existe esa conciencia de la colectividad y lo político y lo público que nos ha permitido sobrevivir. Al relacionarnos con nuestros pares generamos empatía y nos introducimos en una dimensión sensorial distinta. En ese proceso de reconocimiento son precisamente los afectos y las emociones, como la rabia, el amor, la tristeza, el deseo, incluso el asco –muy ligado al estigma–, los que tienen gran importancia para construir puentes. El activismo contra el sida, o como se le quiera llamar, ha conseguido la supervivencia a pesar de toda la violencia y el silenciamiento en el que sistemáticamente e históricamente ha caído. Desde el inicio de la crisis del sida, la reacción de los mal llamados «grupos de riesgo», que sirvieron para sembrar el terror, permitió resistir a la violencia y el borramiento institucional. Esa rabia que experimentaron les permitió aglutinarse, pero también crear otras experiencias más allá de lo negativo: los cuidados y el acompañamiento, por ejemplo. Se rompe esa narrativa que solo cuenta la historia a través del dolor y de la rabia –que pueden ser muy constructivas, pero también muy dañinas– y… LNS. Perdón que te interrumpa, pero la palabra aglutinante me parece tan hermosa. Porque nos permite pensar en las formas contemporáneas que tenemos para hacerlo. En algunos momentos las personas se han aglutinado gracias a la rabia y la frustración de estar, básicamente, al borde de la muerte. Pero resulta muy hermoso y político que estemos buscando desde lo colectivo otros aspectos que nos aglutinen y que, de alguna forma, reclamemos el derecho de que nos aglutinen la felicidad, los cuidados, el cariño... Me parece que necesitamos seguir haciéndolo, que no nos quiten eso porque es lo que todo el mundo siempre busca quitarnos. Cuando aparecen argumentos como: «¡Ay, es que romantizas la experiencia de vivir con VIH! ¡Es que no tienen que normalizar el vivir con VIH!», se busca trancar estas maneras que encontramos para aglutinarnos, contenernos y seguir adelante, me da mucha rabia. Incluso cuando se habla desde el privilegio de la adherencia y de la indetectabilidad, queriendo decir que hoy en día vivir con el VIH no es tan grave, pienso: ¿desde dónde lo estás diciendo? Eso parte de asumir que se tiene acceso a todos estos recursos; sin embargo, siguen existiendo demasiadas barreras para muchas personas que no pueden vivir bien y con dignidad, ni tienen la oportunidad de aglutinarse bien porque el estigma les afecta mucho, o porque no tienen las condiciones económicas o viven muy alejadas. Me frustra mucho cuando la gente intenta obstaculizar el aglutinante de la felicidad de las personas que vivimos con VIH, porque es algo que hemos ido reclamando, que merecemos y necesitamos. DCA. Siguiendo con la noción de aglutinación, muchas personas que se benefician del paradigma de la indetectabilidad –es decir, de la cronicidad de la infección– como una posibilidad de existencia no tienen en cuenta el privilegio que supone poder llegar a eso. Detrás de todo eso ha existido una cantidad grandísima de personas a las que se les ha despojado de su humanidad, y que han tenido que luchar para sostener unas condiciones de vida que han posibilitado el desarrollo de avances científicos y que, incluso, han abonado campos más allá del VIH. Estamos aquí gracias a quienes han sobrevivido y a quienes no. Pero, por mucho que exista acceso a recursos institucionales, vivir con el VIH actualmente sigue limitándonos. Pensar lo contrario es simplemente parte del privilegio del cuerpo sano. Realmente va mucho más allá, supone una reconfiguración importante de lo cotidiano. Aprovechando eso último, me gustaría acercarme al cierre de esta conversación preguntándote acerca de cómo este punto de vista, mucho más corpóreo e individual, ha transformado tu vida en un sentido erótico-afectivo. Aunque pudiera parecer paradójico, yo empecé a disfrutar mucho más de mi cuerpo –desde distintos lugares que no solamente tienen que ver con lo erótico y que obviamente incluyen una mejor relación con mis fluidos– justamente después del diagnóstico. LNS. Claramente, ha cambiado mi relación con los fluidos [se ríe]. Partiendo de mi pasado como persona evangélica, y que el cuerpo es el primer lugar que habitamos, en mi caso también fue el primer lugar al que se me impidió acceder. Siempre fue un cuerpo cerrado. Luego del diagnóstico –que también supuso mi salida del closet en contra de mi voluntad– empecé a ser más consciente de mi placer corporal y de conocer otras herramientas, porque realmente desconocía mucho. Ahora cuento con información y sé cómo cuidarme para seguir disfrutando. Pero todo fue posterior al diagnóstico; antes de eso yo performaba una cierta persona con un carácter muy complaciente, servicial, sumisa. Así que empecé a darle mucha más importancia a lo que sentía, lo que pasaba conmigo misme; es decir, a preguntarme: ¿qué es lo que siento yo?, ¿cuál es mi lugar dentro de esto que quiero o que no?, ¿de qué forma lo quiero hacer? Definitivamente, cobré conciencia de una mayor autonomía. Aunque hay pensamientos que pueden ser más problemáticos o controversiales. Algunas personas me han dicho que lo único que les da miedo o lo que les impide tener un sexo placentero es el miedo de vivir con VIH. Pero es interesante porque una vez que pasas esa barrera… [se ríe]. Pero, definitivamente, qué tan agradable puede ser la experiencia de vivir con VIH depende mucho de los privilegios y de la posición en la que partes o de quién eres en este mundo. Una vez que acepté que tenía que vivir con VIH, tuve que continuar. Hubo hasta «revolución sexual interna» que me permitió conectar con mi placer. Hay gente que dice «ay, no te cuidas» y realmente es lo contrario. Las personas que viven con VIH, por lo general, se hacen pruebas por lo menos dos veces al año. Además de eso, también me hago controles por mi parte porque sé que tengo una vida sexual activa y porque me gusta saber qué es lo que está pasando dentro de mi cuerpo, a diferencia de quienes se hacen pruebas cada dos años o nunca lo han hecho. Entiendo que es bueno y malo, pero, de alguna manera, que exista cierto control sanitario sobre las personas con VIH también nos puede permitir estar en mayor conocimiento acerca de lo que está pasando con nuestro cuerpo. ¡Es muy fuerte porque nosotras estamos constantemente conscientes incluso de cuántos CD4 tenemos! Una persona seronegativa no tiene ni idea de eso. Es muy heavy tener que manejar toda esta información porque te permite de alguna forma sentir que tienes un poco más de control sobre tu vida, no como algo negativo, sino para ser consciente de lo que ocurre y qué puedes hacer. Es una relación que cambia de forma muy abrupta y que –insisto– depende del ámbito geográfico, porque en América Latina no tenemos acceso a todas estas free clinics que pueden existir en sitios como Estados Unidos o Inglaterra y nos encontramos con más barreras. Pero, definitivamente, somos conscientes de que podemos tener una gestión sexual más activa y autónoma. DCA. Creo que la gente no se da cuenta de que la experiencia de vivir con VIH –muchas veces ligada al peligro– es algo que realmente está en constante resignificación. O sea, también existe mucho potencial de autonomía y de autoconciencia, no solamente personal, sino colectiva, y me resulta realmente muy transformador. La crisis del sida también fue una crisis simbólica que trajo cambios sin el reconocimiento suficiente. Por eso también creo que, retomando las palabras de muchos activistas, es la epidemia del silencio. Para mí, hablar y rescatar todo lo posithivo –por muy irónico que suene– que implica vivir con el VIH –esa autonomía, la autoconciencia, lo colectivo, el placer, el deseo en su capacidad transformadora, etc.– creo que es lo más precioso que me ha pasado. LNS. Antes de detener esta grabación, ¿puedo hacerte una pregunta a ti? DCA. Sí, claro. LNS. ¿Crees que el virus está vivo? [sonríe]. Para cerrar devolviéndote una pregunta fácil… [mira con ternura]. DCA. [Suelta una carcajada]. Yo siempre voy a estar atravesado por mi fondo profesional sanitario, así que, siendo muy sincero, no entiendo el virus como partícula viva en sí misma. Pero considero que la realidad es mucho más compleja y no se pueden dividir las cosas entre vivas y no vivas de la manera en que lo haría el pensamiento moderno. Pero también me gusta pensar que, en esa capacidad para habitar cuerpos vivos –humanos, en este caso–, los virus adquieren vitalidad, le damos la vida que nos pueden quitar. En ese proceso hay un intercambio de información que me parece realmente curioso. Cuando el virus infecta un cuerpo nuevo, no solo muta y se recombina con el genoma del huésped nuevo, sino que, como dijiste, ya lleva una especie de archivo de los anteriores. Las nuevas copias no están intactas, sino que contienen cambios. De hecho, el VIH tiene una mutabilidad sorprendente, incluso puede tener una gran diversidad genética dentro de una sola persona. Pero, como todo virus, nos necesita para seguir reproduciéndose. Su vitalidad depende de la nuestra, como ya dije. Depende de lo que consideremos. Creo que tener otras perspectivas nos ayuda a entender la complejidad de la naturaleza y el cuerpo. Como lo haces tú, me gusta pensar que también podemos partir de la reconciliación y podemos ser más dulces con lo que nos ha tocado vivir. Deberíamos pensar en la posibilidad de experimentar la felicidad viviendo con el virus. No se trata de romantizarlo, ni tampoco de llevarlo al campo moral tomando exclusivamente la dicotomía de lo bueno o lo malo. Hay que reconocer lo compleja que puede ser nuestra cotidianidad y evitar verla solo a través de la lente de la moralidad. Esta reflexión me ha permitido enfrentar y navegar también las dificultades de la serofobia y la cisheteronorma blanca. Dicho esto... [Sonríe]. ¿Te gustaría cerrar con alguna reflexión en particular? LNS. Gracias por tu respuesta [se ríe]. Bueno, a propósito de todo… A mí una vez me preguntaron que si, en caso de que saliera una cura, extrañaría el virus. Y por supuesto respondí que sí. Porque se ha armado un archivo de sentimientos muy grande con el virus, casi como un álbum familiar, que en esa hipotética situación me haría mirar el pasado con nostalgia. Insisto en que, dentro de mis privilegios, cosas como haberte conocido a ti o estar teniendo esta conversación ahora se sienten muy bien. Es algo que extrañaría tener con todas las personas a las que me ha permitido conocer esta situación. Igualmente es muy importante reconocer eso. Además, también puede ser interesante tener una conversación para hablar sobre de qué forma vemos la cura. DCA. Justamente me gustaría dejar esta parte de la conversación abierta… Pensar en el hecho de que si alguna vez vemos la cura, en qué condiciones se va a garantizar su acceso o no, que implicará, etc. Quiero creer que estaremos hasta la cura y más allá. Vivir con el VIH será una experiencia que formará parte de nuestra carne para el resto de nuestra vihda, hasta el día en que no estemos. Muchas gracias por todo esto. *Esta entrevista fue originalmente publicada en la revista PASAJES #67, 2023, pp. 212-225. #VIH #ENTREVISTA #MALEZA #NATURALEZA |
Archivo |